La reciente publicación de Línea de fuego, la última novela de Pérez-Reverte, ambientada en la batalla del Ebro, ha devuelto a las reseñas literarias y redes sociales cierta sensación de hartazgo respecto a la inercia de los escritores españoles por llevar sus plumas a las llamas de la Guerra Civil. Eduardo Mendoza, Muñoz Molina, Javier Cercas, Andrés Trapiello, Almudena Grandes… independientemente de su ideología, casi todos los grandes narradores parecen acudir en algún momento de su trayectoria a este conflicto. También las editoriales encargan y promueven estos libros y los lectores españoles se sumergen con avidez en sus páginas, confiriéndoles, en la mayoría de los casos, éxito y reconocimiento. No es, por tanto, un fenómeno de los creadores, sino del conjunto del sistema literario y, me atrevería a decir, una consecuencia de nuestro funcionamiento como sociedad democrática.
Nadie duda de que la Guerra Civil sea el hecho más notorio de la historia española reciente, ¿pero justifica esto semejante necesidad lectora y escritora, cuando además han pasado ya más de ochenta años? Es difícil valorar si la magnitud de este fenómeno es comparable a la de otras literaturas nacionales. Aunque son muy frecuentes las novelas francesas, británicas o norteamericanas sobre la Segunda Guerra Mundial, no parece que en este hecho bélico resida el carácter fundacional del conflicto español. Tal vez sí tenga parangón con la literatura sobre el nazismo en Alemania y, sin duda, con la que toma como tema la Revolución en México; es decir, cuanto más traumáticos y divisivos son esos años, mayor es la avidez por contarlos y leerlos después. Tal vez es lo que ahora mismo está ocurriendo con el boom de historias sobre el País Vasco y ETA.
Intentando centrar más el foco, podemos ver que esta fertilidad tiene lugar en la novela, si acaso en el cine, pero no en la poesía, en el ensayo ni en el teatro, es decir, el tema de la Guerra Civil parece casar con los géneros narrativos, aquellos donde alguien cuenta una historia ficticia. Ahí reside a mi entender la clave de este fenómeno, por no decir necesidad: la Guerra Civil no ha sido contada por la democracia, y la ficción asume, incluso fagocita, esa función. Sin ánimo de sentar cátedra, pero sí de dialogar, voy a verter en estas líneas una serie de reflexiones que tratan de explicar, desde un punto de vista literario, por qué el éxito de estas novelas y que se introducen en el muy pantanoso terreno de las relaciones entre literatura e historia. Invito a discutirlas, rebatirlas o completarlas para profundizar en este fenómeno.
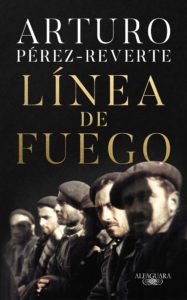
Como no podía ser de otra manera, novelas de la Guerra Civil las ha habido desde la misma guerra, sin embargo, la explosión de este subgénero es reciente y tiene que ver con el asentamiento del sistema constitucional. La generación que participó directamente en el conflicto buscó, desde el exilio, dar testimonio de lo vivido, esto es lo que se puede apreciar en A sangre y fuego (1937) de Chaves Nogales, La forja del rebelde (1941-1944) de Arturo Barea o El laberinto mágico (1943-1968) de Max Aub. La generación que la vivió en la infancia, los llamados “niños de la guerra” o “Generación del 50”, aunque constantemente alude al conflicto bélico, no lo explota en sí ni como espacio ni como tema, tan solo las repercusiones personales y sociales del mismo, dentro del estrecho margen que la represión y la censura permitieron. Es lo que podemos apreciar en Los soldados lloran de noche (1963) de Ana María Matute o Si te dicen que caí (1973) de Juan Marsé. Son las generaciones posteriores, hijos, y ahora también nietos, de los que vivieron el enfrentamiento quienes realmente han edificado esta novelística y lo han hecho, al igual que los lectores, no desde la vivencia, sino desde la memoria y, además, desde una memoria que no es propia. Ahí está una de las claves de la fertilidad de esta narrativa. El fin de la censura y asentamiento de la democracia no generan en sí el auge de estos libros. Sería fácil acusar de ello al pacto del olvido en que la sociedad se sumió, pero lo cierto es que la legitimidad real del franquismo fue su triunfo en la propia guerra y la propaganda del régimen (que al fin y al cabo es otra forma literaria) consistió en una celebración épica de la misma. La guerra como mito fundacional ya estaba en todos lados, desde este presente cómodo me pregunto quién en aquel momento desearía leer o escribir sobre ello. Aparentemente muy pocos, ya que la primera obra de este tipo que podríamos calificar como moderna es tal vez Luna de lobos de Julio Llamazares (1985). Desde entonces, esta corriente no ha hecho más que crecer y parece que a mayor distanciamiento temporal, aunque no emocional, más de estas novelas porque las décadas del siglo XXI han sido más fructíferas que la de los 90. Creo que esto no es tanto porque el pacto del olvido se haya ido resquebrajando, sino porque las nuevas y nuevas generaciones de lectores cada vez saben menos sobre los hechos objetivos e históricos de la Guerra Civil convirtiéndola, qué duda cabe, en un mito.
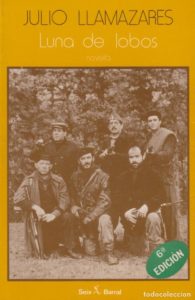
En la promoción de Línea de fuego, Pérez-Reverte afirma que se trata de “una novela sobre nuestra memoria”, dando por hecho la existencia de una memoria nacional o colectiva sobre la guerra. Lo cierto es que para el propio Pérez-Reverte, los lectores o todos los escritores actuales, este acontecimiento no es memoria por la sencilla razón de que no lo hemos vivido y no lo podemos recordar. La Guerra Civil constituye un hecho a todas luces lejano cuyo conocimiento en gran medida se basa en los relatos familiares y locales que, de una forma u otra, siguen transmitiéndose entre generaciones de una forma cada vez más difusa y coral. Llega a nosotros como un conjunto de mitos donde la atracción o rechazo hacia los sucesos o los personajes históricos no es racional, sino que tiene que ver con lo aprendido en la familia y el hogar. La evolución natural que lleva ocurriendo milenios con esta literatura oral es que acabe cristalizando en obras escritas, y es ahí donde surgen para lector y escritor todas estas novelas de las que hablamos.
Esto ha tenido lugar porque la democracia española reciente no ha sido capaz de arrebatarle a la literatura el relato de la Guerra Civil puesto que los poderes públicos que emanan de ella se lavan las manos o agitan la batalla de los símbolos en lo concerniente a este conflicto. La Historia como disciplina ha generado un conocimiento académico extraordinario, pero este no ha permeado a la sociedad porque la institución fundamental de la democracia, que es al fin y al cabo la escuela, no ha podido o querido situar entre sus prioridades la enseñanza de este hecho, al igual que el conjunto de las administraciones, independientemente de su signo político. Relegada al final de los temarios, la guerra del 36 sigue siendo pasada por alto, despachada con un par de pinceladas o directamente ignorada junto con su régimen subsecuente. Recuerdo vívidamente estudiarla únicamente en segundo de bachillerato, una semana antes del examen de Selectividad, y la incomodidad manifiesta de mi profesora al hablarnos del Alzamiento Nacional, el bombardeo de Gernika o el traslado del Gobierno a Valencia. Aquella añada de alumnos acabamos por encarar dos posibilidades en dicho examen: Fernando VII o la Segunda República. Todos los jóvenes nerviosos que poblábamos esa aula de la Facultad de Derecho se decantaron por el rey Borbón —salvo un empollón con mi nombre— porque al fin y al cabo éramos bachilleres sin apenas conocimiento de la historia española reciente. Los madrileños vivimos en una urbe literalmente rodeada de búnkeres y fortines que se están viniendo abajo y nuestras propias calles fueron escenario de cruentas batallas, sin embargo, se azuza la polémica al retirar de otras los nombres de Indalecio Prieto y Largo Caballero, cuando no creo que ni el diez por ciento de quienes lo promueven, ni de quienes lo defienden, conozcan sus papeles en la guerra ni su relación con la ciudad. Resulta irónico que la Ley Wert, que articula nuestro sistema educativo, imponga en todas las asignaturas de secundaria el estudio del holocausto nazi, pero se ponga de perfil ante hechos similares en nuestro suelo; sobre todo cuando España palidece ante el esfuerzo pedagógico alemán, portugués o incluso argentino en airear su pasado reciente, por muy vergonzoso o divisivo que este sea. Arturo Pérez-Reverte, por ejemplo, es plenamente consciente de esta ignorancia y del juego político que acarrea. En 2015 publicó un libro divulgativo, La guerra civil contada a los jóvenes, y afirma buscar con Línea de fuego, no una resolución del conflicto, sino estimular el lector por saber de él y comprenderlo. No creo que alguien acuda a una novela de la Guerra Civil para aprender de ella, sino que la percibe situada en un espacio lo suficientemente mítico en su memoria como para prever que va gozar con su trama. Tampoco creo que Pérez-Reverte no intente resolver el conflicto. Absolutamente todos los narradores de estos libros afirman “no contar la guerra sino la historia de unos personajes en la guerra”, y es normal que lo digan, al fin y al cabo son novelistas, pero precisamente en la trama de estos personajes siempre subyacerá, consciente o inconscientemente, alguna vía de resolución debido a que en España aprehendemos la guerra, no como un hecho histórico, sino como un relato.
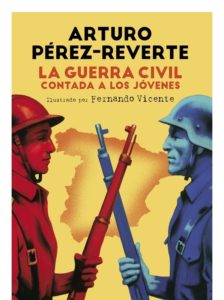
Sin embargo, los relatos tal y como los conocemos están siempre regidos por unas obligaciones pragmáticas y argumentales que la realidad y aquel otro con el que comprendemos la Guerra Civil no cumplen por completo. La evolución y el desenlace cierto que el enfrentamiento del 36 tuvo llevaría a una narrativa épica, heroica de la misma, una celebración de la victoria nacional, similar por ejemplo a las películas norteamericanas de la Segunda Guerra Mundial. Esto era aceptable en el marco sociológico y artístico de la dictadura, pero no en el democrático actual. No hay novelas de la Guerra Civil que por ejemplo exalten la dimensión épica del general Yagüe, la Legión o la defensa del alcázar de Toledo. La ficción se mueve siempre dentro de unos esquemas donde la búsqueda, la justicia, la reparación y el castigo están en equilibrio. Desde el punto de vista democrático actual, percibimos que este pasado no goza de ese equilibrio. La ficción inquieta al narrar una ruptura súbita y cruel del orden de las cosas, y luego ofrece la certeza más o menos completa de su restablecimiento, en un hecho dramático, o una celebración patética de su fracaso, en uno trágico. Cuando concebimos la guerra como una narración, un mito, el desarrollo real que tuvo no se ajusta a ninguna de estas formas mentalmente cerradas en las que universalmente nos movemos. Sentimos la historia tensa, incompleta, deslavazada, y precisamos de un cierre, de un desenlace que no es el que ha ocurrido; ahí reside el éxito de estos libros, que, ojo, no reescriben la historia, pero sí a través de sus tramas el desequilibrio argumental que tenemos de ella en nuestro inconsciente. De esta forma, son frecuentes dos tipos de resoluciones que condicionan completamente todas estas novelas: la primera es el “reequilibrio”, exacerbar lo absurdo de la propia guerra y del enfrentamiento entre compatriotas y promover una cierta equidistancia entre personajes y bandos, jugando a repartir dosis de bondad y maldad en unos y otros, ahí podríamos situar Línea de fuego; la otra redimensiona el carácter trágico e injusto del conflicto, mientras se ponen en valor las raíces democráticas de determinados actores del bando republicano, como por ejemplo Luna de lobos o Episodios de una guerra interminable.
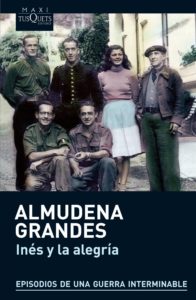
A pesar del hastío que algunos muestran hacia ellas o del sesgo ideológico de las que se les acusa, se trata de novelas formalmente muy diversas, con espacios, personajes y desarrollos argumentales variados y originales, precisamente porque el imaginario que los españoles poseemos de la guerra y el franquismo es muy amplio. Por ello, si su presente es muy rico, su futuro también lo seguirá siendo en tanto en cuanto nuestra concepción como sociedad de aquella guerra no cambie y devolvamos a la escuela y a la Historia aquello que retenemos en nuestros sentimientos e historias.
